En las tradiciones del yoga, se presenta el samādhi como la meta y el fin último de todas las prácticas. Es la consumación del esfuerzo meditativo y las diversas disciplinas, y es, sobre todo, la disolución definitiva de la dualidad sujeto-objeto, el conocedor y lo conocido, el observador y lo observado. Vamos a analizar lo que esto implica según las fuentes del yoga, sāmkhya y vedānta.
Definición y
tipos de samādhi
Según su
etimología, samādhi denota reintegración, concentración unidireccional,
absorción meditativa profunda, unión, contemplación, éxtasis, arrobamiento. Es
descrito como un estado de presencia pura, de quietud total de la mente (citta).
En la fuentes textuales encontramos las siguientes distinciones:
- samādhi preparatorio o inferior: es un estado en el que la
absorción es alcanzada sobre un objeto particular y la conciencia
permanece modificada por contenido (savikalpa, sabīja).
- samādhi consumado o superior: absorción en la que la
diferenciación sujeto‑objeto desaparece y la conciencia se establece en su
propia naturaleza (nirvikalpa, nirbīja).
- vinculado a prácticas: samādhi alcanzado por meditación
sostenida (dhyāna), por control de la energía (prānāyāma),
por devoción (bhakti) o por conocimiento discriminativo (jñana).
La distinción
entre estas categorías es a menudo sutil, algunas veces se presenta como una
progresión que va desde la concentración unidireccional (dhārana) hacia
la meditación sostenida (dhyāna), culminando en samādhi
(absorción), e incluye una transformación cualitativa de la psicología del
sujeto, su campo mental y cognitivo.
El samādhi
en el yoga
Patañjali, en
sus Yogasūtras,
ubica a samādhi como la culminación del sistema aṣṭāṅgayoga. Al comenzar sus aforismos ya se plantea el objetivo: cittavṛttinirodhaḥ, la cesación de las fluctuaciones o
movimientos mentales, y samyāma, los últimos miembros (dhārana-dhyāna-samādhi)
describen el método técnico hacia la cesación. Patañjali hace la distinción de
varios estadios, distinguiendo samādhi con semilla o sin semilla, esto
se da en función de la persistencia o no de impresiones residuales en la mente
y del vínculo con objetos o semilla karmico-psicológica; finalmente define samādhi
como el estado en que la mente se establece en un objeto hasta que toda
dualidad se disuelve y solo queda conciencia pura, el ser se establece en su
naturaleza.
Las
implicancias prácticas en los Yogasūtras son claras: la ética y las disciplinas
preliminares (yama, niyama, āsana, prānāyāma,
pratyāhāra) preparan el complejo cuerpo-mente para la atención
unidireccional que permite samyāma: dhārana, dhyāna y finalmente
samādhi. Patañjali, por tanto, no concibe el samādhi como un suceso
único aislado sino como la consumación de un proceso metódico y moralmente
condicionado.
 |
| arte de A. Manivelu |
Sāṃkhya, la metafísica del yoga
En el contexto
del sāṃkhya, la liberación (kaivalya) se
explica como el reconocimiento discriminativo entre puruṣa (el sí-mismo) y prakṛti (la naturaleza material). El estado equivalente a samādhi,
cuando se analiza desde el sāṃkhya, es la realización de la separación
categórica del puruṣa, no es una fusión, sino un
discernimiento en el que la conciencia o puruṣa queda libre de las aflicciones de prakṛti. Desde esta visión, samādhi implica una experiencia
liberadora que es conocimiento directo y no meramente un éxtasis afectivo. La
soteriología sāṃkhya sostiene que la práctica, incluyendo
tapas (austeridad y displina), viveka (discernimiento) y otras condiciones,
conducen a la claridad discriminativa que el yogī sabrá como samādhi
y liberación.
El samādhi
en el vedānta
En las Upaniṣads, la consumación de la búsqueda espiritual se describe como
la realización de la identidad íntima entre ātman y brahman,
entre el sí-mismo y lo Absoluto o Consciencia Suprema; según el vedānta
advaita la experiencia del samādhi es de carácter absoluto, en el
cual “todo es Uno” o “Consciencia (brahman)”, y la vivencia es
conocimiento perfecto, completo y eterno. Las Upaniṣads, por tanto, colocan al samādhi en la cima de una travesía
metafísica que identifica a quien experimenta con la realidad última.
En la Bhagavad‑Gītā
se integran caminos: karma yoga, bhakti yoga y jñāna yoga, y
presenta al samādhi como resultado del desapego, la acción consciente y la
entrega devocional. En la Gītā, el samādhi es tanto un estado de
ecuanimidad en la acción, como una absorción meditativa; la conciencia que
actúa sin apego llega a la visión que trasciende la polaridad actor‑acto,
sugiriendo que el estado hacia la liberación puede ser simultáneamente activo y
contemplativo.
Condiciones
para el samādhi
Las tradiciones
coinciden en que samādhi no es producto de un accidente: requiere
disciplina, soporte ético y acción consciente que vincule armónicamente lo
interno con lo externo:
- Preparación ética y social: yama y niyama
regulan la conducta y reducen desarmonías que obstaculizan la calma y la quietud.
- Cuerpo y aliento: un āsana estable y prānāyāma
sostienen la concentración y previenen aflicciones físicas y energéticas
que fragmentan la mente.
- Retiro sensorial (pratyāhāra) y atención
unidireccional (dhārana):
el retiro de estímulos externos permite que la atención se vuelva hacia el
interior.
- dhārana y dhyāna: técnicas de concentración y
meditación que cultivan continuidad en la absorción de la conciencia.
- Factor devocional o discriminativo: en algunos linajes la entrega (bhakti)
facilita el colapso de la barrera sujeto‑objeto; en otros la
discriminación (viveka) lo hace posible.
Prácticamente,
la transición del samādhi con objeto a sin objeto exige que el
practicante sostenga la conciencia sin apoyos externos o internos, y sin identificarse
con el contenido de la mente, un proceso que suele implicar purificación
kármica y estabilización neuropsicológica, de ahí el sentido de las técnicas y prácticas
preparatorias, así como de las normas regulativas.
Implicancias
del samādhi
- Filosóficas y espirituales: samādhi pone a prueba
modelos de conciencia: si la experiencia en samādhi revela un
sujeto sin objeto, los sistemas deben explicar la otredad de esa
experiencia. En el sāṃkhya
la solución es discriminativa; en vedānta advaita y algunas
corrientes tántricas la solución es no‑dual.
- Ética: considerar samādhi como
meta influye en prioridades comunitarias: pone en valor la disciplina
personal, la renuncia parcial a ciertas metas mundanas y una ética que establece
las bases del estado final.
- Psicología de transformación: samādhi implica una reconfiguración
y transformación de la identidad, de las redes atencionales y afectivas;
su logro produce cambios en la percepción, las motivaciones y el bienestar.
- Social: la búsqueda del samādhi ha
generado tanto comunidades monásticas y de renunciantes, como movimientos
de acción social inspirados por principios altruistas y éticos surgidos de
la práctica contemplativa.
Consideraciones
- Riesgo disociativo: la práctica intensa sin una guía competente
(guru o maestro), y un soporte ético, puede inducir estados
disociativos; la literatura contemporánea y tradicional advierte sobre el
particular.
- Reduccionismo clínico: interpretar samādhi con criterios
neurocientíficos sin respetar su dimensión ética y metafísica, reduce su
sentido y puede conducir a instrumentalización terapéutica.
- Pluralidad interpretativa: las diferentes escuelas (yoga,
sāṃkhya, vedānta, tantra, bhakti) producen definiciones no siempre
conciliables; reconocer pluralidad evita lecturas dogmáticas.
En conclusión
Samādhi funciona como eje regulador en las
tradiciones del yoga: ordena y orienta la práctica, da legitimidad a las
disciplinas éticas y filosóficas, y ofrece un conocimiento transformador que
cambia la condición humana. La comparación entre yoga y sāṃkhya muestra dos énfasis complementarios: estabilización mental
metódica y discernimiento de lo que es real respectivamente; la Gītā y las
Upaniṣads amplían el panorama integrando acción,
devoción y la experiencia de unidad. Cualquier estudio serio sobre el samādhi
exige una mirada holística que implique lo técnico, lo moral y la
metafísica, así como cautela frente a su apropiación fuera de su marco original.
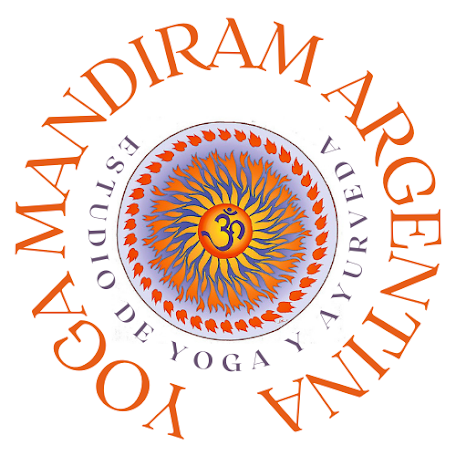






.jpg)


